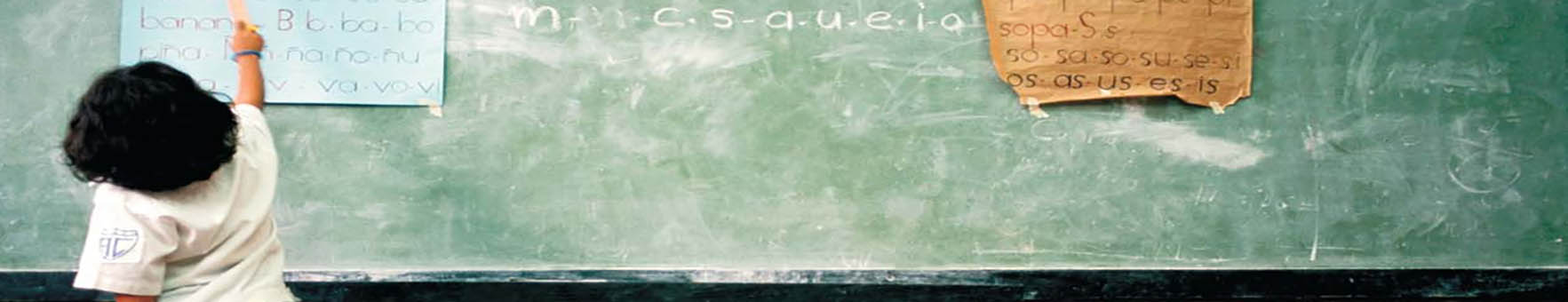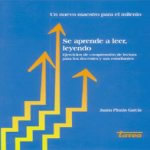Reflexiones sobre la educación de los más pobres
 En 2024, Tarea, con el auspicio de Solidaridad Internacional Infantil Dinamarca, inició, utilizando el marco de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el estudio sobre la relación que existe entre la desigualdad, las políticas públicas y el gasto público asignado al desarrollo social de este grupo poblacional. Además del enfoque de derechos, el estudio tomó como referencia la matriz de la desigualdad propuesta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y analizó las dimensiones de pobreza, educación, violencia, participación y los ejes de pobreza (pobres, pobres extremos y no pobres), género, etnia y área (rural y urbano), para determinar las situaciones de desigualdad o de vulneración de derechos existentes y los avances o retrocesos que hayan podido ocurrir en el tiempo.
En 2024, Tarea, con el auspicio de Solidaridad Internacional Infantil Dinamarca, inició, utilizando el marco de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el estudio sobre la relación que existe entre la desigualdad, las políticas públicas y el gasto público asignado al desarrollo social de este grupo poblacional. Además del enfoque de derechos, el estudio tomó como referencia la matriz de la desigualdad propuesta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y analizó las dimensiones de pobreza, educación, violencia, participación y los ejes de pobreza (pobres, pobres extremos y no pobres), género, etnia y área (rural y urbano), para determinar las situaciones de desigualdad o de vulneración de derechos existentes y los avances o retrocesos que hayan podido ocurrir en el tiempo.
Las reflexiones que se presentan a continuación recuperan algunos aspectos del análisis realizado y aprovechan la publicación del Informe Técnico Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2014 – 2023, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizajes de Estudiantes 2023, para describir la situación crítica en la que se encuentra la educación de los más pobres y, en consecuencia, la vulneración de uno de sus derechos más básicos.
La pobreza en la niñez y la adolescencia
Más niñas, niños y adolescentes son pobres. De acuerdo al INEI (2024), en el año 2023, se observa una alta incidencia de la pobreza en los menores de 6 años (43,3 %), así como en los niños de 6 a 11 años (39,3 %) y adolescentes de 12 a 17 años (37,7 %). Asimismo, en comparación con el año 2022, la pobreza se incrementó entre los menores de 6 años y entre las niñas y los niños de 6 a 11 años, en 2,6 y 2,1 puntos porcentuales, respectivamente. Igualmente, con relación al 2019, periodo prepandemia por COVID-19, la incidencia de la pobreza creció en todos los grupos de edad, siendo mayor el incremento entre los menores de 6 años (12,3 puntos porcentuales) y entre los niños de 6 a 11 años (10,8 puntos porcentuales).
La pobreza incide más en el área rural y entre la población con lengua materna indígena y que se auto percibe afrodescendiente o de origen nativo. Además, el informe indica que por área de residencia, los niveles de pobreza en el área rural son mayores que los del área urbana en todos los grupos de edad. En el área rural, el 52,9 % de los menores de 6 años y el 50,2 % de los niños de 6 a 11 años se encuentran en situación de pobreza, porcentajes superiores a los del área urbana en 13,2 y 14,0 puntos porcentuales, respectivamente. También refiere que la incidencia de la pobreza es mayor entre la población con lengua materna indígena u originaria (34,8 %), andina o amazónica, que entre la población cuya lengua materna es el castellano (27,1 %), y es mayor entre la población que se auto percibe afrodescendiente (36,8 %) y de origen nativo (33,6 %) que entre la población que se auto percibe blanco (27,6 %) o mestiza (24,5 %).
Estos datos ayudan a sostener que la pobreza es una condición que incide negativamente en el bienestar y calidad de vida de niñas, niños y adolescentes, debido a que les impide acceder a todos sus derechos básicos y a factores protectores que contribuyen a la mejora de su bienestar y desarrollo integral.
La situación educativa de los pobres
En general, se constata un menor nivel educativo, menos años de estudio y mayor incidencia del analfabetismo entre los pobres. Nuevamente, de acuerdo a INEI (2024), en cifras del 2023, la población en condición de pobreza tiene un menor nivel educativo en comparación con la población no pobre. Por ejemplo, con relación a la educación secundaria, la diferencia entre los pobres y no pobres es de 8,6 puntos porcentuales (con 50,9 % y 42,3 %, respectivamente) y con relación a la educación superior, más de un tercio de los no pobres ha alcanzado este nivel educativo (35,2 %), mientras que en la población pobre solo el 14,1 %. Asimismo, la población pobre de 25 años a más logró estudiar, en promedio, 8,5 años, cifra menor al número de años logrado por la población no pobre del mismo rango de edad, 10,4. De manera similar, la incidencia del analfabetismo es mayor en la población pobre. El 7,3 % de la población pobre de 15 y más años de edad no sabe leer ni escribir. Esta situación afecta al 11,9 % de los pobres extremos y, en menor proporción, a la población no pobre, 3,9 %.
El nivel de logro satisfactorio de aprendizajes es bajo en niñas, niños y adolescentes, tanto en lectura y como en matemática. De acuerdo a la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizajes de estudiantes 2023 (ENLA 2023), el porcentaje de alumnos de 2do y 4to de primaria con nivel de logro satisfactorio en lectura es poco más de un tercio, 36,6 % y 33,0 %, respectivamente. En 2do de secundaria, este porcentaje no llega al 20 %. En Matemática, estos resultados son más bajos aún. El porcentaje de alumnos de 4to de primaria con nivel de logro satisfactorio (22,5 %) es dos veces mayor que los porcentajes de 2do de primaria y 2do de secundaria. En ambos grados, solo 11 alumnos de 100 logran resolver problemas matemáticos correspondientes a su grado.
En los tres grados y en las dos áreas consideradas, los porcentajes son más bajos en los estudiantes del área rural (aun cuando presentan leves mejoras) y en estudiantes con un nivel socioeconómico muy bajo y bajo.
El Estado tiene dificultades para garantizar el paquete de condiciones básicas de inicio del año escolar sobre todo en escuelas del área rural. Recientemente, la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza y el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de los Programas Sociales presentaron los resultados de la Consulta Nacional sobre las Condiciones de Inicio del Año Escolar 2024. La consulta consistió en la aplicación de 25 preguntas sobre las condiciones básicas de funcionamiento de las instituciones educativas en el inicio del año escolar, en 3925 instituciones educativas de educación Inicial y Primaria de las 26 regiones del Perú. Los resultados indican que en una proporción significativa de escuelas de Inicial y Primaria del área rural estas condiciones (docentes, materiales educativos, servicios básicos, mantenimiento escolar, alimentación escolar, entre otros) no se habían instalado desde el inicio del año escolar 2024. Entre los factores que explicaban esta situación se encuentran debilidades en la gestión de las instancias gubernamentales responsables de estos servicios y limitaciones de presupuesto público.
El gasto público destinado al desarrollo social de niñas, niños y adolescentes no logra transformar la situación educativa de los más pobres. De acuerdo al Grupo de Seguimiento al Gasto Publico en Niñas, Niños y Adolescentes, en cifras de 2020, este tipo de gasto era creciente como porcentaje del PBI (pasó de 4,5 %, en 2019, a 5,1 %, en 2020) y mostraba una tendencia a concentrarse principalmente en dos sectores, Educación y Salud. Particularmente, el 59 % del Gasto público en niños, niñas y adolescentes (GPNNA) se destinaba a la función y al sector Educación. Estos recursos se ejecutan a través de los bienes y servicios y los gastos de capital vinculados a programas presupuestales, siendo uno de los más importantes, en términos de cantidad de recursos, el Programa Logros de Aprendizaje.
Al respecto el Grupo de Seguimiento al GPNNA señala que existen problemas de calidad en la gestión de los recursos destinados a educación, en la medida que estos no logran avanzar en ampliar los resultados que se proponen, tal como la ENLA 2023 ha mostrado. Informes de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación y El Grupo Nacional de Presupuesto Público indican que el problema de la calidad en la gestión de los recursos se observa en la baja ejecución de los niveles de gobierno nacional y local, principalmente. Para Shack y colaboradores (2020), la baja eficacia de los recursos públicos puede vincularse con la corrupción y la inconducta funcional de los servidores públicos. Estos comportamientos pueden mermar directa o indirectamente la eficacia de los programas y la entrega de servicios públicos básicos de calidad. Asimismo, señala que en obras e inversiones se concentra el mayor perjuicio económico de estos comportamientos y el sector educación es uno en el cual se concentran las mayores pérdidas.
Pobreza, educación y derechos
Siguiendo al estudio iniciado por Tarea, se puede decir que la educación en el Perú se encuentra en crisis, debido a la combinación de factores estructurales, los efectos económicos y sociales generados por la pandemia del Covid-19, la crisis política nacional, una clase política que detenta intereses privados y egoístas y la irrupción política del movimiento conservador anti derechos. Esta situación se agrava cuando el gobierno, representado por el Ministerio de Educación, desiste de ejercer su rectoría en materia educativa y su responsabilidad de representar los derechos de todos los estudiantes. Los efectos inmediatos de la crisis se observan en los magros resultados de aprendizaje y en la imposibilidad de garantizar para todas y todas las condiciones básicas que contribuyen al logro de estos aprendizajes.
Acceder a una educación de baja calidad y realizada sin potentes criterios de justicia y equidad implica para niñas, niños y adolescentes, sobre todo los más pobres, el incumplimiento del ejercicio de su derecho a la educación. Ello les impedirá adquirir, desarrollar y potenciar sus capacidades y competencias y, en consecuencia, asegurar su desarrollo humano y mermará sus posibilidades de exigir el cumplimiento de sus derechos. De esta manera, su ciudadanía seguirá siendo postergada.
 Escribe: José Luis Vargas Dávila. Especialista en políticas educativas y gerencia pública..
Escribe: José Luis Vargas Dávila. Especialista en políticas educativas y gerencia pública..